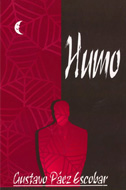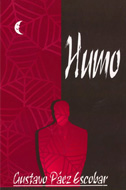 Mal podía el hombre entender que aquello era un reto, y menos admitir que los seres minúsculos que se movían a sus pies fueran tan laboriosos como él que hacía hervir las entrañas del socavón con solo accionar aparatos y barajar matemáticas; que cruzaba hierros y columnas como si armara figuras de cartón; que levantaba gigantes en el aire como si inflara bombas de caucho.
Mal podía el hombre entender que aquello era un reto, y menos admitir que los seres minúsculos que se movían a sus pies fueran tan laboriosos como él que hacía hervir las entrañas del socavón con solo accionar aparatos y barajar matemáticas; que cruzaba hierros y columnas como si armara figuras de cartón; que levantaba gigantes en el aire como si inflara bombas de caucho.
 Prólogo
Prólogo
DETRÁS DEL HUMO
Hace 18 años –junio de 1981– publiqué mi primera colección de cuentos en la serie bibliográfica del Banco Popular con el título El sapo burlón, nombre tomado de mi primer cuento, el cual, con sorpresivos honores, había visto la luz diez años atrás en el Magazín Dominical de El Espectador. De los veinte trabajos que componen aquella colección, uno de ellos, Humo, fue escogido en diciembre de 1982 por Lecturas Dominicales de El Tiempo para integrar una antología con los mejores cuentos colombianos –14 en total– que se habían publicado en los meses precedentes.
El feliz suceso que significó para el autor el que uno de sus cuentos iniciales hubiera merecido la exaltación de El Tiempo en su página literaria vino a sumarse al concepto enaltecedor, a la par que inquietante, que ya me había expresado Ebel Botero, uno de los críticos más destacados del país, quien encontró en Humo «una pieza de antología».
Esta doble circunstancia laudatoria, que hincha la sana vanidad de cualquier escritor, produjo en mi espíritu –junto al natural alborozo por el triunfo inesperado– una sensación de desasosiego. La idea del humo como elemento gaseoso de la naturaleza, generador de opacidad y niebla, me persiguió durante largo tiempo con la sugerencia de que la vida misma del hombre está invadida por el humo. Pensé, y sigo pensando, que la sombra –hermana del humo– es la figura más persistente del mundo, que persigue al individuo desde su nacimiento hasta su muerte.
Años después habría de encontrarme con un personaje de leyenda que conmovió mis más sensibles fibras humanas: Germán Pardo García. Un retrato que trascendía sobre el poeta lo presentaba entre sombras. Cuando en Ciudad de Méjico lo conocí en persona y tuve con él un diálogo intenso y desgarrador que se prolongó por varios días, comprobé que su inmensa personalidad estaba signada por la sombra.
En su apartamento de Río Támesis descubrí la misma foto que había visto divulgada en muchas partes, donde el poeta del cosmos y la angustia, rodeado del claroscuro enigmático que fue característico de su carácter, refrendaba su postura clásica ante la vida. Comprendí entonces que la sombra era en Germán Pardo García un talante, un estado del alma. En reportaje que le hice por aquellos días no quedan dudas en este sentido: «La sombra –confiesa– es para mí uno de los fenómenos más sublimes del universo. Tengo la certidumbre de que todo el universo es sombra, y esa sombra formidable me envolvió por completo».
El cuento Humo, seguido de los laureles que obtuvo por partida doble, y que luego engrandecieron diversas y gratificantes opiniones, me hizo despertar la mente y el corazón en busca de otros temas que dibujaran el tránsito del hombre por el planeta, en la tragicomedia diaria que es la vida. Lo mismo sucedía con Barro, otro de los cuentos de dicha serie donde más se acentúa el humo de la naturaleza, que es al mismo tiempo el humo del alma. Surgieron así diferentes motivos sacados del acaecer cotidiano, y éstos se volvieron cuentos, es decir, hechos reales.
La vida es un permanente peregrinar entre asperezas y contratiempos, con escasos momentos de verdadero gozo, si bien la profunda alegría, por fugaz que sea, es el bálsamo perfecto para los agudos pesares. El hombre llega al mundo condenado para el dolor, ya que esa es la cruz que pesa sobre la humanidad. Lo cual no excluye el que el individuo busque y encuentre la felicidad, que podemos llamar estado de gracia. Esa es su obligación.
Nada distinto hace el cuentista que interpretar el género humano a través de la realidad inocultable de todos los días y de la lección constante que da la percepción del universo. Con esa óptica surgieron los cuentos anteriores, y con el mismo nervio fueron escritos los actuales.
Certero análisis formuló sobre este aspecto el brillante columnista del diario La Patria que firmaba sus notas con el nombre de Gaspar (seudónimo de Rodrigo Ramírez Cardona), quien en artículo de 1982 expresó el siguiente comentario, que bien puede hacerse extensivo a los relatos de hoy:
«Gustavo Páez Escobar parece confesar, según sus cuentos, el concepto de que el hombre asiste a una realidad trunca, en falencia; una realidad incompleta como un muñón, lo que excluye, de suyo, el final feliz».
Las tenues gotas de humor y la sutil ironía que se deslizan por estas páginas le sirven al cuentista para dosificar el sabor amargo de la existencia. Si el hombre nació más para llorar que para reír, pongámosle un rostro risueño para quitarle acidez a la vida. Pero no ignoremos la realidad. Sacarles provecho a las vivencias propias y a las experiencias ajenas es deber fundamental del escritor. La farsa del mundo será siempre la misma. Lo importante es saber interpretarla, para jugar luego a la comedia.
Las pequeñas historias que se presentan en este libro tienen entre sí un hilo conductor: el humo. Bueno es advertir que el humo no equivale necesariamente a un estado nebuloso, ya que detrás del humo viene la claridad.
GUSTAVO PÁEZ ESCOBAR

Un fragmento de la obra
El ingeniero contemplaba, orgulloso, la estructura que ascendía en ese momento a 14 pisos y medio y que se erguía como un gigante de acero por entre débiles armazones que, a su lado, parecían muñecos de barro. El poder del hombre no es tan ilimitado como para no ser capaz de fabricar monstruos de 14 cuerpos y medio. Perdón: de 15, porque ya la inmensa pala, que no le tenía miedo al vértigo, acababa de transportar nuevas piezas y las había encajado, formando una figura completa. Tenía pies y brazos y tronco. Solo le faltaba la cabeza.
Cuando el aparato giró de nuevo sobre los absortos tejados, el profesional acarició su vanidad con gesto de suficiencia. Pero luego se disminuyó su arrogancia al verse tan insignificante frente a sus colosales matemáticas.
Sesenta hombres que se movían en todas las direcciones, como diablos sueltos, representan un enjambre alborotado. Carretillas en ascenso, bloques de cemento asomados en el abismo, arterias que palpitan, voces que se reprimen… aquello era la combinación de muchas fuerzas alocadas. Arriba, la pala taladraba la oquedad de la atmósfera; abajo, el hombre escarbaba el vientre de la tierra; y en el agujero, 62 peones en agitación, como ratas atrapadas.
–¡Carajo! –rabió el ingeniero desde la altura.
Se había encaramado allí para medir mejor su talento. El hombre se siente más hombre cuando está subido sobre algo.
La hormiguita, que había desviado su camino mientras la fila de compañeras detenía la marcha, descendió veloz por la pantorrilla del ingeniero. El manotazo llegó tardío y el insecto alcanzó a ponerse a salvo. Y riéndose de la picardía, entabló con su vecina el siguiente diálogo:
–Es necesario distraerlo: nos obstruye el paso.
–Debemos proseguir la marcha –agregó la compañera.
–El hombre es vanidoso. Se cree importante, casi un dios, si levanta 15 pisos. Pero se vale para armarlos de potentes maquinarias, mientras nosotras cargamos varias veces nuestro peso. Si tuviéramos su misma estatura moveríamos este edificio.
––Y oye cómo grita para que le obedezcan. Las hormigas trabajamos en silencio y producimos más que el hombre, sin tanto aparato ni ostentación. Hacemos caminos y túneles y puentes.
––Y construimos palacios en los árboles. Pero el hombre es destructor: tumba nuestras moradas y nos extermina. Vivimos socialmente. En cambio, él es disociador.
––¡Hagamos la revolución!
––¡Hagamos la revolución! –apoyó la compañera.
––¡Carajo! –gritó otra vez el ingeniero–. ¡Templen ese cable! ¡Sostengan la columna! ¡Muévanse, idiotas!
––¿Lo oyes? Grita, maldice, siembra odio. Llama idiotas a sus semejantes, mientras en nuestra sociedad somos hermanos. Tú eres mi hermana. Yo soy tu hermana. Pero él no podrá ser nunca nuestro hermano, porque no llegará a ser hombre–hormiga.
Dejó el hombre de vociferar, y pensó: «Soy poderoso. Nadie me gana en fuerza. Y estos bichos rastreros pretenden enseñarme ingeniería entrelazando los desperdicios de la madera. Si quisiera los aplastaría a todos de un pisotón. Es tanto mi talento, que puedo convertir el edificio en una escalera al cielo».
Respaldó su jactancia con un golpe en el tablado. La hormiga apenas pudo esconder medio cuerpo entre una ranura de la madera. El taconazo trituró a varias de las compañeras.
Si el hombre experimenta desolación ante el desastre, también el animal. El hombre y el animal no se diferencian en sus instintos primarios. Presa la hormiga de intenso dolor ante la caravana diezmada, sintió arderle la venganza. Era una venganza sorda, furiosa. El grito de ¡revolución! se había apagado con un solo impulso bajo el pie del hombre. Pero la hormiga no desistió y con rabia empujó al pelotón de relevo, que ya trepaba por la pared y coronaba la altura. Volvió a subir por la pantorrilla y picó más fuerte. Y de nuevo el manotazo se volvió colérico, pero otra vez el animal saltaba a tiempo. Era una manera de provocar al enemigo, de responder al ataque.
Mal podía el hombre entender que aquello era un reto, y menos admitir que los seres minúsculos que se movían a sus pies fueran tan laboriosos como él que hacía hervir las entrañas del socavón con solo accionar aparatos y barajar matemáticas; que cruzaba hierros y columnas como si armara figuras de cartón; que levantaba gigantes en el aire como si inflara bombas de caucho.
Los obreros, pequeños danzarines del espacio, se columpiaban entre andamios y trepaban por las paredes como títeres movidos por hilos invisibles. Y allí, en la cúspide, elevado como un dios, el ingeniero podía pavonearse en su orgullo y embriagarse con la gloria, si –como lo pensaba con orgullo– estaba levantando una nueva Torre de Babel para llegar al cielo y –soñador al fin– engarzaría una estrella para que le alumbrara el camino. La bóveda celeste, tersa y majestuosa, flotaba en el espacio a corta distancia. Alguna nube pasajera rozaba la techumbre y entonces más se contagiaba el hombre de altura e inmensidad.
La caravana se había detenido. Con dificultad había llegado hasta allí, con su cargamento de maderas, para fabricar, también en la cumbre, una morada. Pero no una morada cualquiera. Sería un mirador al cielo. Mas en la cumbre había confusión. El viento soplaba fuerte. Y allí estaba el hombre, su eterno enemigo, que le cerraba el paso.
Si la hormiga es artesana y construye caminos y túneles y puentes, olvida a veces que su reino no está en las alturas, sino en los subterráneos. Pero, vanidosa también, pretendía ahora avanzar a empellones. Su osadía era tanta al querer posesionarse de la cima para arrojar al hombre al vacío, como la de éste pretender enlazar estrellas. El bicho incitaba a la revolución, olvidando que las batallas no se ganan a picotazos en la era de los cohetes y las metralletas. Y cada vez picaba con mayor ardor, sin importarle que la furia del hombre siguiera diezmando la insurrección. ¿Por qué desistir, si venían próximos otros refuerzos, y después llegarían más, y muchos más?
––Ningún Vietnam se ha ganado en un día –argumentó la hormiga.
Por el listón ascendía una hilera compacta, más nutrida que las anteriores. Llegaba el momento definitivo. La proclama de la hormiga líder fue vehemente:
––¡Adelante, compañeras! Debemos luchar contra el hombre, debemos dominarlo. Ya ha exterminado parte de nuestro ejército, pero nos vengaremos. Moveremos entre todos el tablado y lo lanzaremos al abismo. Y pondremos aquí nuestro trono. ¡Abajo el hombre!
––¡Abajooo…!
––¡Empujen todas!
Las fuerzas reunidas hicieron prodigios: el tablado se movió.
––¡Más fuerza, compañeras!
A la tercera embestida la tabla crujió. Despavorido, el hombre se llevó una mano a la cabeza. Sintió que el mundo se movía a sus pies, y lo trastornó el vértigo. Las brigadas enemigas no cesaban en su empeño y arremetían cada vez con más brío. La venganza estaba próxima. No había duda. Con un nuevo impulso el hombre perdería el equilibrio y se destrozaría el cráneo entre las murallas de hierro y cemento por él mismo fabricadas.
––¡Ánimo, compañeras!
Multitudes frenéticas irrumpieron por todas partes y cercaron al hombre. Mientras unas bamboleaban la tabla, otras lo habían invadido en brutal arremetida, produciendo en sus carnes escozor y desespero. Eran legiones inmensas, interminables.
Una hormiga furiosa se expresaba así:
––El hombre, que fabrica edificios y cohetes y computadores; que arma guerras y mutila y asesina; que invade el espacio y se sumerge en los mares; que se envanece, en fin, con una mole de 15 pisos, es un cobarde. ¡Un verdadero cobarde! Un simple cosquilleo lo incomoda. El piquete de un insecto lo atormenta. Un hormigueo lo desespera.
No: el hombre, entre más herido, más violento. Volvían a chocar los instintos primarios del hombre y del animal. Aquellos bichos caían a centenares con solo palmotearse el cuerpo. Y morían, también a montones, a cada pisotón.
La tabla se partió en dos. El edifico se sacudió. La hormiga vio ganada la batalla, pero luego se horrorizó: sus brigadas desaparecían entre el estremecimiento del terremoto. No era la fuerza animal la que había movido la estructura: era la arremetida del cataclismo. También el hombre se erizó. Una grieta se abrió y se tragó a tres obreros en un segundo. Otra sacudida violenta, bramante, aplastó a cinco peones más. Se desmoronó una viga. Un andamio hirió el espacio con su fardo de ayes ahogados. Los escombros aullaban como una jauría hambrienta. Tronó la tierra y los cables se reventaron como hilachas, mientras el cemento crujía, y las vigas, las columnas y las monstruosas matemáticas se arrodillaban. El grito angustiado, la arteria despedazada, el estruendo incontenible, todo se asfixió entre humo y cenizas.
¡Iluso el hombre que, en el último desconcierto, pretendió agarrarse de la estrella para no irse a la profundidad! ¡Ilusa la hormiga que aún intentaba clavar una morada en la altura!
Tinieblas–silencio–humo–muerte…
Tendido de bruces como había quedado el hombre en el fondo de la caverna, aún tuvo fuerzas para voltearse. Y antes de entrar en la total inconsciencia, percibió sobre el rostro el leve paso de la hormiga. Y –fantasía o no– de los ojos descomunales del animal vio desprenderse lagrimones espesos.
Una estrella se había colado por entre los hierros retorcidos, y el fulgor de las estrellas se parece a las lágrimas.
 Comentarios
Comentarios
Fragmentos
Leí pronto, con sumo interés y de extremo a extremo, tu Sapo burlón. Me gustaron mucho la gran mayoría de sus cuentos. El que más me gustó, me fascinó, fue Humo, una pieza de antología, que demuestra tu enorme talento poético y filosófico. Ebel Botero, Medellín, 16 de mayo de 1982.
Páez Escobar es, sin duda, un maestro moderno de la narración por su dominio de las secretas torsiones de la prosa, la delicadeza y la fidelidad de sus introspecciones y el demostrado conocimiento del alma humana, del ama de sus personajes. Héctor Ocampo Marín, El Nuevo Siglo, Bogotá, 26 de marzo de 2000.
Humo reúne estas tres condiciones: belleza de estilo, profundidad de pensamiento y fuente de inspiración para otros escritores. Como resulta imposible hablar de cada capítulo, clavo la mirada en el último, que da título al libro. Ahí se encuentran estas palabras que usted dice acerca de las hormigas: «Las hormigas trabajamos en silencio, sin tanto aparato ni ostentación. Hacemos caminos y túneles y puentes (…) Olvida a veces que su reino no está en las alturas sino en los subterráneos». Pienso que si todos siguiéramos este ejemplo el mundo caminaría mejor. Cada uno trabaja por su cuenta para sí mismo y no para ayudar a los demás. Somos egoístas en extremo. Libros como Humo deben ser difundidos con entusiasmo. Aristomeno Porras, Ciudad de Méjico, 18 de abril de 2000.
Todos los cuentos llevan implícitas enseñanzas y admoniciones para el buen vivir. Ellos forman un retrato de la sociedad contemporánea con sus tipos representativos de los diversos estamentos. Escritos en una prosa directa y llana, deleitan y cautivan con la incitación y la fuerza propias de la autenticidad, el realismo y la naturalidad. Vicente Landínez Castro, Revista Manizales, mayo–junio/2000.
Es evidente que los cuentos de Humo nos presentan un mundo polarizado, lleno de personalidades unidimensionales, caricaturas de sí mismos, un mundo de sombras directamente proporcional a la represión de que han sido objeto. Es posible que con Humo, y en su afanosa búsqueda por el balance de la personalidad, este caballero de la pluma que es Páez Escobar se haya adentrado muy profundo en su propia sombra, que en definitiva es la sombra social que nos cobija a todos. Gloria Chávez Vásquez, Nueva York. La Crónica del Quindío, Armenia, 24–26 de junio de 2000.
Hubo alguien en mi vida que me enseñó a mirar el humo de manera diferente y en un momento en el que no pensaba aprender ese arte de mirar y soñar con el humo. Fue hace muchos años, en una de mis idas a Manizales, cuando el maestro, escultor y escritor Guillermo Botero y su maravillosa esposa, Mirta, nos invitaron a pasar un día en una finquita que ellos tenían en una de esas montañas que circundan a Manizales. En algún momento, él se puso a divagar sobre el humo que se veía salir de casitas que no podíamos distinguir en esa gran extensión que nos rodeaba. Fue entonces cuando entendí mejor que el humo es signo de familia, que es homenaje de adoración al Supremo Hacedor, que tiene magia y encanto sin par. Que es lo mismo que he hallado en Humo, tu libro de hoy. Gloria López de Zumaya, Ciudad de Méjico, 24 de junio de 2000.
He leído con mucho interés su bello libro Humo, admirable colección de cuentos muy bien escritos sobre temas de mucha actualidad y que denotan no solo las calidades propias del escritor de altos quilates sino también la admirable sensibilidad social que, de hecho, lo ponen en la trinchera de los sinceros combatientes de la dignidad del hombre y sus justos reclamos. Eduardo Santa, Bogotá, 30 de junio de 2000.
Con maestría sin igual ofreces al lector humor, suspenso, soltura y gran estilo, mostrando tus magníficas condiciones de novelista, ensayista, simultáneamente con el fondo filosófico que imprimes a tu obra. Muestras tu cultura, imaginación, intuición, más allá de la psicología. Combinas magistralmente la fuerza de lo verosímil con el encanto de la fábula. Cosa importante es tu «yo acuso» a la tecnocracia y a la soberbia del «progreso», añadiendo el dinero, imperios que dejan en el olvido los valores trascendentales. Brigadier general Antonio J. Medina Escobar, 14 de octubre de 2000.